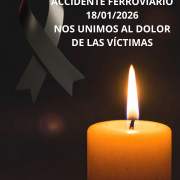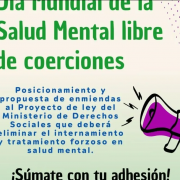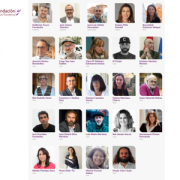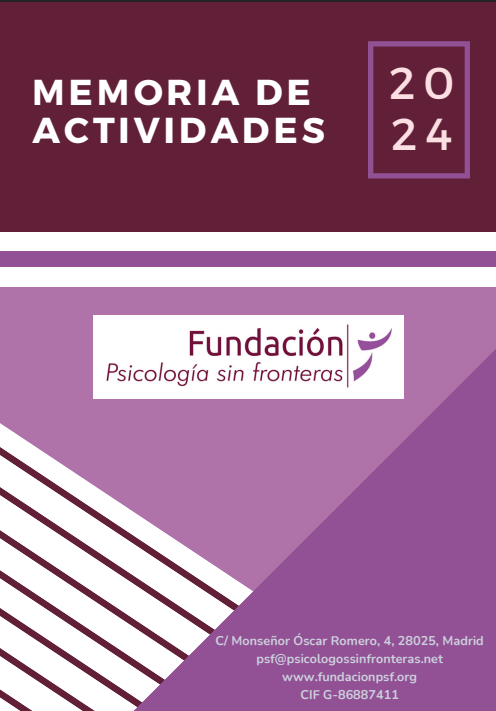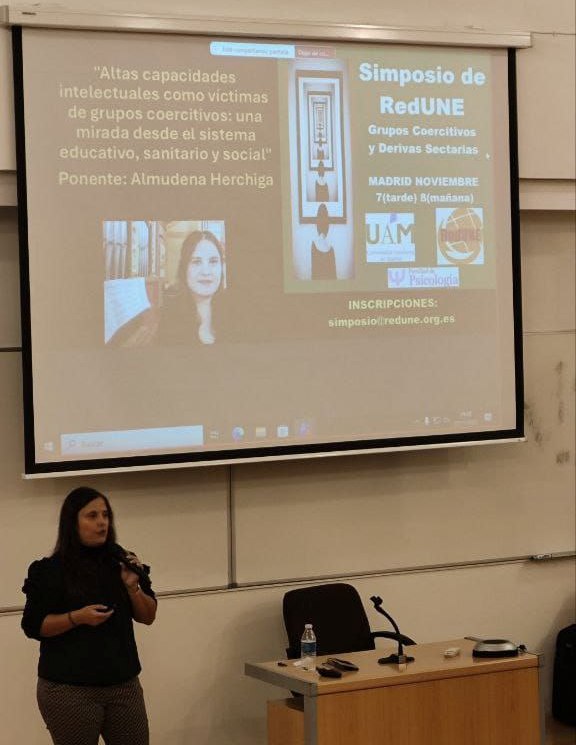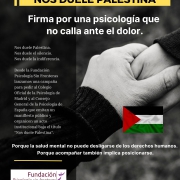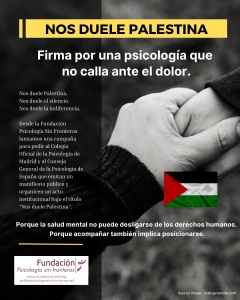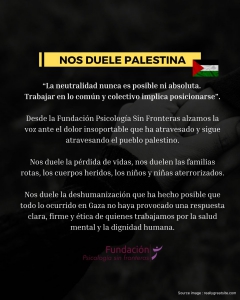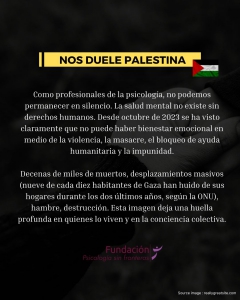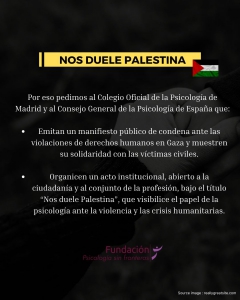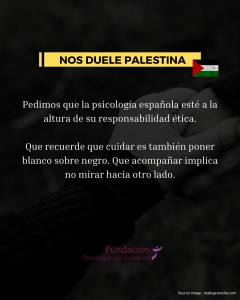Las redes sociales han sido una parte integral de nuestra sociedad durante las últimas dos décadas. Cambió y evolucionó de una forma específica de interacción en línea a una parte central de la vida diaria de miles de millones de personas en todo el mundo. Hoy en día, no es difícil encontrar en la mayoría de los países personas que tengan cuentas de redes sociales en múltiples plataformas como Instagram, Tiktok o Facebook. A medida que continúa expandiéndose, también aumentan las preocupaciones sobre su impacto en la salud mental de las personas, tanto positiva como negativamente, y cómo se está haciendo. Se ha visto a través de investigaciones que la calidad, más que la cantidad, de las redes sociales puede determinar en gran medida si su uso mejoraría o deterioraría la salud mental del usuario (Marciano et al., 2022).
Aspectos positivos y negativos de las redes sociales
Las redes sociales tienen sus aspectos positivos. En más formas que se siguen expandiendo y mejorando con el tiempo, ha permitido a las personas mantenerse conectadas con amigos y familiares, independientemente de la distancia o el tiempo. Ha ofrecido múltiples formas de conectar los pasatiempos, las comunidades y el apoyo mutuo a través de interacciones en línea. El acceso a la información ha sido generalizado y útil más que nunca. Las noticias recientes son más accesibles y hay información útil disponible, como educación o salud. De alguna manera particular, cuando las personas no pueden tener acceso a los servicios de salud mental, las redes sociales se están convirtiendo en un nuevo método que puede estar presente para las personas de manera más accesible. Se ha descubierto que las redes sociales ayudan a explorar oportunidades para ayudar en la salud mental de las personas. El tratamiento y el apoyo basados en evidencia son más accesibles para las personas que necesitan servicios de salud mental o que enfrentan desafíos de enfermedades mentales. Y sería más fácil de lograr con el tiempo a medida que las redes sociales crezcan como un medio para proporcionar información (Naslund et al., 2020).
Como ocurre con muchas cosas, también hay aspectos negativos en lo que respecta a las redes sociales y cómo también pueden afectar negativamente la salud mental. El uso excesivo de las redes sociales se ha relacionado con resultados adversos como ansiedad, depresión y ciberacoso (Sulaiman et al., 2024). Más estudios han demostrado que la exposición prolongada al contenido de las redes sociales puede aumentar los sentimientos de soledad y estrés, particularmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Y debido a que la capacidad de ocultar la propia identidad no sólo es común sino también fácil de hacer en las plataformas de redes sociales, lo que puede dejar a cualquier persona potencialmente vulnerable al ciberacoso o al acoso en línea, lo que puede tener graves consecuencias psicológicas. Las redes sociales, cuando se usan excesivamente, están relacionadas con una disminución del bienestar subjetivo y la satisfacción con la vida. Algunos que describirían su uso de las redes sociales como una “adicción”, o en riesgo de tenerla, reportan tener síntomas depresivos y baja autoestima. Por eso es importante ser consciente de los riesgos asociados al uso prolongado de las redes sociales, porque sus contribuciones negativas podrían afectar el funcionamiento cotidiano (Zsila & Reyes, 2023).
La relación entre las redes sociales y la salud mental. El algoritmo.
Es importante agregar que la relación entre las redes sociales y la salud mental es compleja y no unidimensional. Sin embargo, es importante comprender cómo las redes sociales de alguna manera siguen atrayendo la atención de las personas para que las utilicen constantemente. La mayoría de las plataformas de redes sociales, especialmente las más utilizadas y populares, utilizan algoritmos adaptativos diseñados para maximizar el tiempo frente a la pantalla, eligiendo contenido optimizado adaptado a lo que cada persona suele utilizar en las redes sociales. Esto se hace para captar la atención de los usuarios personalizando el contenido presentado, mejorando la participación del usuario adaptando continuamente los feeds a las preferencias individuales y, en algunos casos, sin priorizar las preocupaciones éticas. Se ha demostrado que estos algoritmos son eficaces, especialmente con los adolescentes. Comprender la alfabetización mediática y tener conocimiento de estos algoritmos son buenos métodos preventivos para empezar. Dar prioridad a otras actividades además de las redes sociales, como la actividad física y prevenir el aislamiento social, también es útil para equilibrar el uso de las redes sociales y lograr la moderación (De et al., 2025).
En particular, las redes sociales han impactado de muchas maneras la forma en que las personas ven su propia imagen y han proporcionado una plataforma para comparar entre sí en varios aspectos. Los estudios han demostrado entonces que existen fuertes correlaciones con el uso de las redes sociales, en particular la frecuencia de su uso, junto con una visión negativa de la autoestima y la percepción de su imagen corporal (Ruiz et al., 2022). Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta que las redes sociales son muy utilizadas y consumidas por adolescentes y adultos más jóvenes, lo que significa que los resultados negativos del uso excesivo de las redes sociales podrían tener un gran impacto en las personas a una edad temprana. Las redes sociales podrían hacer que las personas más jóvenes sean más vulnerables a trastornos relacionados con problemas corporales y de autoestima, como los trastornos alimentarios, y potencialmente se sientan más insatisfechos consigo mismos debido a la comparación constante con los demás (Jiotsa et al., 2021).
Es importante señalar que las redes sociales pueden verse como un reflejo del mundo en el que vivimos, y se ha demostrado que muchos de los efectos negativos de las redes sociales afectan la forma en que las normas o culturas pueden influir en las percepciones corporales de diferentes maneras, y las redes sociales pueden ser un vehículo para ese propósito (Merino et al., 2024). Las redes sociales han demostrado tener un impacto en muchos aspectos de la vida diaria de las personas y el sueño es uno de esos aspectos. La calidad del sueño se ha visto enormemente afectada en los adolescentes, su disfunción diaria y la duración del sueño han disminuido porque sienten que tienen que permanecer más tiempo en las redes sociales en lugar de priorizar el sueño, lo que ha provocado problemas como la depresión (Pirdehghan et al., 2021).
En general, siempre es importante prestar atención a cómo nos impactan las redes sociales, se han convertido en la plataforma más grande del mundo pero también en un lugar donde potencialmente podríamos reforzar negativamente nuestros problemas o inseguridades y empeorarlos, así como en una plataforma donde se puede difundir y creer información errónea sin verificación de la información. Para los adolescentes, es importante que conozcan los peligros de un mal uso de las redes sociales, y es una etapa de desarrollo muy importante que es muy vulnerable a los aspectos negativos que las redes sociales pueden reflejar fácilmente. Dar prioridad a la orientación adecuada de los padres es una forma muy útil de educarlos adecuadamente sobre los aspectos nocivos de las redes sociales, y las mismas enseñanzas se pueden utilizar para las personas mayores que también están conociendo las redes sociales, evitando la difusión de información errónea y cómo percibir el contenido proporcionado en las redes sociales. Las redes sociales tienen sus aspectos positivos, y cuando se trata del acceso interactivo actual con su velocidad y facilidad de dificultad, así como de comunicación y compromiso, han logrado convertirse en una parte integral de nuestras vidas. Pero como muchas cosas, puede causar daño si se trata de manera irresponsable y es mejor conocer sus aspectos positivos y negativos antes de usarlo.
Referencias
De, D., Jamal, M. E., Aydemir, E., & Khera, A. (2025). Social Media Algorithms and teen Addiction: neurophysiological impact and ethical considerations. Cureus. https://doi.org/10.7759/cureus.77145
Marciano, L., Ostroumova, M., Schulz, P. J., & Camerini, A. (2022). Digital Media Use and Adolescents’ Mental Health During the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in Public Health, 9. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.793868
Merino, M., Tornero-Aguilera, J. F., Rubio-Zarapuz, A., Villanueva-Tobaldo, C. V., Martín-Rodríguez, A., & Clemente-Suárez, V. J. (2024). Body Perceptions and Psychological Well-Being: A Review of the Impact of Social Media and Physical Measurements on Self-Esteem and Mental Health with a Focus on Body Image Satisfaction and Its Relationship with Cultural and Gender Factors. Healthcare, 12(14), 1396. https://doi.org/10.3390/healthcare12141396
Naslund, J. A., Bondre, A., Torous, J., & Aschbrenner, K. A. (2020). Social media and mental Health: benefits, risks, and opportunities for research and practice. Journal of Technology in Behavioral Science, 5(3), 245–257. https://doi.org/10.1007/s41347-020-00134-x
Pirdehghan, A., Khezmeh, E., & Panahi, S. (2021). Social Media Use and Sleep Disturbance among Adolescents: A Cross-Sectional Study. Iranian Journal of Psychiatry. https://doi.org/10.18502/ijps.v16i2.5814
Ruiz, R. M., Alfonso-Fuertes, I., & Vives, S. G. (2022). Impact of social media on self-esteem and body image among young adults. European Psychiatry, 65(S1), S585. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2022.1499
Jiotsa, B., Naccache, B., Duval, M., Rocher, B., & Grall-Bronnec, M. (2021). Social Media Use and Body Image Disorders: Association between Frequency of Comparing One’s Own Physical Appearance to That of People Being Followed on Social Media and Body Dissatisfaction and Drive for Thinness. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(6), 2880. https://doi.org/10.3390/ijerph18062880
Sulaiman, W. a. W., Malek, M. D. H., Yunus, A. R., Ishak, N. H., Safir, D. M., & Fahrudin, A. (2024). The Impact of Social Media on Mental Health: A Comprehensive review. South Eastern European Journal of Public Health, 1468–1482. https://doi.org/10.70135/seejph.vi.2564
Zsila, Á., & Reyes, M. E. S. (2023). Pros & cons: impacts of social media on mental health. BMC Psychology, 11(1). https://doi.org/10.1186/s40359-023-01243-x
Artículo elaborado por Mohamad Hassan, alumno de la Universidad Europea de Madrid (UEM), participante en el Programa de Prácticas Universitarias de la Fundación Psicología Sin Fronteras.